Este blog esta hecho principalmente para mis estudiantes de español, pero bienvenidos también todos aquellos que encuentren algo útil aquí. Parte de la información de este blog ha sido extraída de otros sitios de los cuales he colocado la dirección pues no quiero adjudicármelo como propio, pero si no tiene link, significa que es mi autoria.
Cuento de Julio Cortazar "Casa tomada"
Una carta a Dios por Gregorio Lopez y Fuentes
| Una carta a Dios[Cuento. Texto completo.]Gregorio López y Fuentes | ||
|
El ojo del Canario película sobre José Martí (y su biografía)
José Martí
(José Julián Martí Pérez; La Habana, 1853 - Dos Ríos, Cuba, 1895) Político y escritor cubano, destacado precursor del Modernismo literario hispanoamericano y uno de los principales líderes de la independencia de su país.

José Martí
Nacido en el seno de una familia española con pocos recursos económicos, a la edad de doce años José Martí empezó a estudiar en el colegio municipal que dirigía el poeta Rafael María de Mendive, quien se fijó en las cualidades intelectuales del muchacho y decidió dedicarse personalmente a su educación.
El joven Martí pronto se sintió atraído por las ideas revolucionarias de muchos cubanos, y tras el inicio de la Guerra de los Diez Años (1868-1878) y el encarcelamiento de su mentor, inició su actividad revolucionaria: publicó la gacetilla El Diablo Cojuelo, y poco después una revista, La Patria Libre, que contenía su poema dramático Abdala. A los diecisiete años José Martí fue condenado a seis años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas; realizó trabajos forzados en el penal hasta que su mal estado de salud le valió el indulto.
Deportado a España, en este país publicó su primera obra de importancia, el drama La adúltera. Inició en Madrid estudios de derecho y se licenció en derecho y filosofía y letras por la Universidad de Zaragoza. Durante sus años en España surgió en él un profundo afecto por el país, aunque nunca perdonó su política colonial. En su obra La República Española ante la Revolución Cubana reclamaba a la metrópoli que hiciera un acto de contrición y reconociese los errores cometidos en Cuba.
Tras viajar durante tres años por Europa y América, José Martí acabó por instalarse en México. Allí se casó con la cubana Carmen Zayas-Bazán y, poco después, gracias a la paz de Zanjón, que daba por concluida la Guerra de los Diez Años, se trasladó a Cuba. Deportado de nuevo por las autoridades cubanas, temerosas ante su pasado revolucionario, se afincó en Nueva York y se dedicó por completo a la actividad política y literaria.
Desde su residencia en el exilio, José Martí se afanó en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba, y en 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. Se convirtió entonces en el máximo adalid de la lucha por la independencia de su país.
Dos años más tarde, tras entrevistarse con el generalísimo Máximo Gómez, se incorporó a una nueva intentona que daría lugar a la definitiva Guerra de la Independencia (1895-1898). Pese al embargo de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses, pudo partir al frente de un pequeño contingente hacia Cuba, pero fue abatido por las tropas realistas en 1895; contaba cuarenta y dos años. Junto a Simón Bolívar y José de San Martín, José Martí es considerado uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica.
La poesía de José Martí
Además de destacado ideólogo y político, José Martí fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al Modernismo, que en América supuso la llegada de nuevos ideales artísticos. Como poeta se le conoce por Versos libres (1878-1882, publicados póstumamente); Ismaelillo (1882), obra que puede considerarse un adelanto de los presupuestos modernistas por el dominio de la forma sobre el contenido; y Versos sencillos (1891), un poemario decididamente modernista en el que predominan los apuntes autobiográficos y el carácter popular.
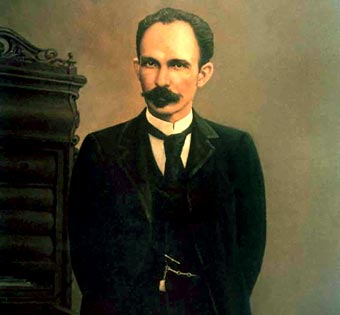
José Martí
Escritos en su mayor parte en 1882, los poemas de Versos libres no vieron la luz hasta su publicación póstuma en 1913, muchos años después de su muerte. El propio Martí calificó esos versos de "endecasílabos hirsutos, nacidos de grandes miedos, o de grandes esperanzas, o de indómito amor de libertad, o de amor doloroso a la hermosura".
El tono fuerte y áspero de este volumen, por el que Martí proclamaba su propia preferencia, impresionó vivamente a Miguel de Unamuno, cuyos juicios serían el punto de partida de la valoración de la obra. Su fuerza vibratoria, tanto formal como en los contenidos, se hace evidente en composiciones como "Poética", "Mi poesía" o "Cuentan que antaño", en las que se sirvió de un lenguaje vigoroso y oscuro, por momentos incluso pasional.
La poesía de José Martí se funda en una visión dualista de la humanidad: realidad e idealismo, espíritu y materia, verdad y falsedad, conciencia e inconsciencia, luz y oscuridad. Los poemas de Ismaelillo (1882), libro dedicado a su hijo, son un ejemplo de ello: la debilidad y la inocencia del niño son su fuerza.
En Versos sencillos (1891), José Martí expresa el sentimiento que le despierta la alegría de la naturaleza y el mal de la civilización. El sufrimiento y el temor al paso del tiempo también fueron elementos frecuentes en su lírica, donde se advierte un acercamiento al romanticismo que muchos críticos han considerado superior al de otros de sus contemporáneos. En A mis hermanos muertos el 27 de noviembre (1872), publicado durante su destierro en España, Martí dedica sus versos a los estudiantes muertos en una masacre acaecida en aquella fecha.
Obra en prosa
Su única novela, Amistad funesta, también llamada Lucía Jérez y firmada con el pseudónimo de Adelaida Ral, fue publicada por entregas en el diario El Latino-Americano entre mayo y septiembre de 1885; aunque en su argumento predomina el tema amoroso, en esta obra de final trágico también aparecen elementos sociales. Entre sus obras dramáticas destacan Abdala (1869), drama simbólico en un acto y en octosílabos, La Adúltera (1873) y Amor con amor se paga (1875), también en verso y estrenado en México.
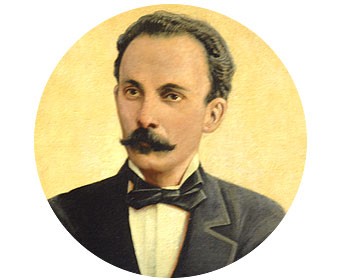
José Martí
La prosa de Martí se vio influida por la obra del norteamericano Ralph Waldo Emerson, para quien la palabra debía ser tan elocuente como poética e intensa dentro de un discurso sencillo y conciso. Era consciente, como acaso sólo lo fueron los modernistas inmediatamente posteriores a él, de todas las posibilidades del lenguaje, y consideraba que sus recursos estaban íntimamente ligados a las cualidades humanas del pueblo, que en última instancia era quien los inventaba.
Tanto la prosa como la poesía de Martí resultan inseparables de su biografía; él mismo declaró que eran parte indiscutible de su máxima preocupación, que no era otra que la política. Personalidad optimista, sus opiniones sobre el hombre, la poesía o la sociedad son aspectos que aparecen en sus obras al servicio de unas concepciones que tenían siempre al ser humano como centro. A largo plazo su objetivo era la mejora de la humanidad, pero a corto plazo lo era la liberación de Cuba, a la que dedicó todos sus esfuerzos.
Por ello, su producción en prosa fue en su mayor parte funcional, como sus ensayos sobre Simón Bolívar, José de San Martín o el general José Antonio Páez, en relación a los héroes del pasado, y sobre el general Máximo Gómez, Walt Whitman o Ralph Waldo Emerson entre los contemporáneos; en tales textos, que constituyeron lo mejor de su prosa, exaltó las cualidades de personajes que admiraba. Dentro de la primera edición de sus obras completas, el volumen titulado Norteamericanos reunió póstumamente sus estudios sobre figuras del norte; otros dos volúmenes, bajo el título Nuestra América, contienen los trabajos de Martí consagrados a estudiar aspectos de la vida, la cultura y la historia de la América hispana. En ellos expresó su mensaje americanista y resumió su precursora teoría de la debilidad de las naciones hispánicas, en las que existía un enorme abismo entre las clases dirigentes e intelectuales y el pueblo.
Cronista y crítico excepcional, hizo de muchos de sus textos auténticos ensayos, algunos de carácter revolucionario como El presidio político en Cuba (1871), reflejo de gran fuerza lírica de su condena a trabajos forzados en el que denuncia las penurias que sufrían los independentistas. Cabe destacar también La República Española ante la Revolución Cubana (1873) y Cuba y los Estados Unidos (1889), refutación de los ataques de la prensa norteamericana a los patriotas cubanos, así como El Manifiesto de Montecristi o su Diario de campaña.
También fundó una revista para niños, La Edad de Oro (1889), publicada en Nueva York y en la que aparecieron los cuentos Bebé y el señor Don Pomposo, Nené traviesa y La muñeca negra. Íntegramente redactada por Martí, esta publicación muestra una serie de aspectos de su personalidad y constituye también una demostración de cómo supo anticiparse a muchas conquistas de la pedagogía moderna: una vez más, puso de relieve en esos escritos su preocupación por las normas de justicia y dignidad humanas, que debían cultivarse en el niño desde su más tierna edad.
José Martí colaboró a lo largo de su vida en innumerables publicaciones de distintos países, como La Revista Venezolana, La Opinión Nacional de Caracas, La Nación de Buenos Aires o la Revista Universal de México. Sus Obras completas (que en la edición de 1963-1965 constan de veinticinco volúmenes) incluyen asimismo un nutrido epistolario (sus cartas, también reveladoras de su singular personalidad, han merecido excepcionales comentarios) y numerosos discursos, muchos de ellos dedicados a enardecer el sentimiento patriótico de los cubanos que radicaban como él en la emigración, llamándolos al esfuerzo común gracias al cual se lograría la independencia de la patria.
Fuente:
Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografia de José Martí». En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marti.htm [fecha de acceso: 30 de abril de 2023].
Película sobre José Martí
José Martí: el ojo del canario es una película cubana dramática de temática histórica y biográfica de 2010, escrita y dirigida por Fernando Pérez Valdés. Está inspirada en la niñez y adolescencia de José Martí, un destacado político, pensador, escritor e independentista cubano de la segunda mitad del siglo XIX, en el período de su vida que abarca desde los 9 hasta los 17 años de edad. La película es una colaboración cubano-española, producida conjuntamente por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC),Televisión Española (TVE) y las productoras (también españolas) Wanda Films y Lusa Films SL. José Martí: el ojo del canario constituye el título inaugural de la saga Libertadores, una colección de ocho películas pensada en el marco de las conmemoraciones por el bicentenario de las independencias hispanoamericanas y dedicada sus próceres más destacados.
Aquí está la película pero sólo en español.
Pedro Paramo de Juan Rulfo
¿De qué trata Pedro Paramo?
¿Quién fue Norberto Fuentes ? el capitan descalzo
Norberto Fuentes el periodista que hizo la biografía no autorizada de Fiedel Castro
Norberto Fuentes (La Habana, Cuba, 1943). Escritor y periodista cubano. Su obra, La autobiografía de Fidel Castro, compuesta de dos volúmenes, revela las intimidades y el pensamiento del líder de la Revolución Cubana.
Fuentes obtuvo una licenciatura en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de La Habana. Trabajó en los periódicos Hoy y Granma, y en las publicaciones Mella y Cuba (luego llamada Cuba Internacional). Se dio a conocer en su país de origen con su libro de cuentosCondenados de Condado, obra por la que fue galardonado, en el año 1968, con el premio de Casa de las Américas.
Fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Norberto_Fuentes
El capitan delcalzo vídeo





